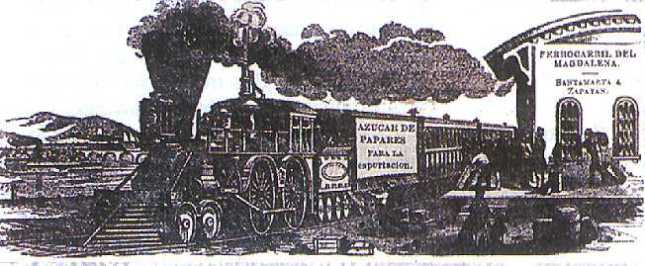(Mediados de la década del sesenta)
Cuando llegaba el Domingo de Ramos sentíamos un cierto entusiasmo, no porque fuéramos muy devotos y nos animara entrar en la semana de recogimiento espiritual sino porque era la ocasión para la primera salida y presentación en público de la banda de guerra. Los integrantes de la banda de guerra del colegio franciscano San Luís Beltrán, luego de semanas de ensayos, primero en los predios del colegio y luego marchando por la avenida Libertador, nos disponíamos a preparar lo necesario para las actuaciones que nos correspondían en la festividad más importante de la iglesia católica.
El domingo de Ramos comenzaba la Semana Santa. En la iglesia San Francisco sacaban por la tarde la procesión de Cristo Rey. La imagen que lo representaba era la misma imagen de extremidades articuladas que se utilizaba en el pesebre como San José, ahora le correspondía cambiar de papel y hacer el de hijo. Asegurada la imagen en andas se cubría desde los hombros con una capa pluvial blanca con adornos en pedrería, en la cabeza una peluca de pelo natural, con partido en el medio y peinado hacia los lados, en la mano derecha llevaba una rama de palma de cera, a manera de cetro. Durante la caminata los fieles, agitando palmas y ramos, cantaban: “Tú reinaras, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reina Jesús por siempre….”
El Jueves Santo tocaba prestar guardia en el monumento de la iglesia San Francisco. Con el uniforme de la banda de guerra: saco azul con charreteras, galones y botones dorados, pantalón crema, camisa blanca y corbata negra, nos tocaba de a dos en la parte delantera del altar, uno a cada lado, firmes y rígidos como maniquíes empuñando un sable en la mano derecha. Hacíamos turnos de media hora que muchas veces debía prolongarse porque los reemplazos no llegaban a tiempo. Las jóvenes y aun las no tan jóvenes se daban sus mañas tratando de que los centinelas de Dios perdieran la compostura y por lo menos se sonrieran.
El Viernes Santo, desde las seis de la tarde estábamos en la plaza de la catedral listos, con todos los pertrechos bien pulidos, en espera de la salida de la procesión del Santo Sepulcro. Pasadas las ocho y media de la noche empezaba el desfile, la banda iba en primer lugar marchando con paso lento y oscilante, como marineros caminado por la cubierta del barco, al compás de: plam-pararara-plam, y las cornetas, tariiiri-ta-ta-ta-taaa-ta. Y así por todo el recorrido desde la Catedral hasta la San Francisco. La banda llegaba y continuaba hasta la calle de la Cruz para recogerse por el portón en la parte de atrás de la iglesia.
Varias imágenes precedían el Santo Sepulcro: La Virgen María, San Juan y San Pedro, la Verónica, la Magdalena, Santa Marta, la cruz con el manto colgante y al final el cofre. Era un verdadero cofre, grande de formas convexas, de color púrpura con apliques dorados alusivos a la pasión, relieves de arabescos dorados en las aristas; tapa de cuatro lados sesgados, en vidrio, y sobre la cubierta una copa alta con un penacho blanco y violeta que sobresalía y lo hacia distinguible a la distancia: “Hay viene, hay viene, exclamaba la gente al ver a lo lejos el penacho”. Este féretro era una vistosa pieza de utilería religiosa, una reliquia que desafortunadamente desaparecieron y fue sustituida por una insignificante caja de madera y vidrio.
Detrás del féretro santo seguía la banda Santa Cecilia tocando música fúnebre. En los últimos años, habiendo desaparecido esta banda, hace presencia en reemplazo un grupo musical o banda de menos dimensión. Por lo nutrido de la asistencia y la lentitud del paso, la marcha llega a la iglesia de San francisco casi a la medianoche.
Sobresalían en la marcha las puntas de los capirotes de los nazarenos con su indumentaria violeta y blanca, y los niños provistos de cruz, corona de espinas y túnica en cumplimiento de mandas de sus padres.